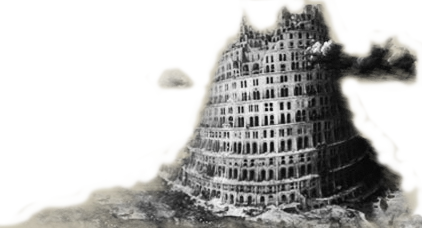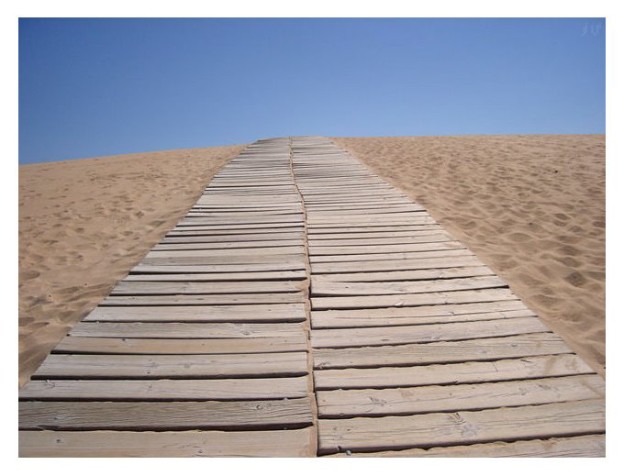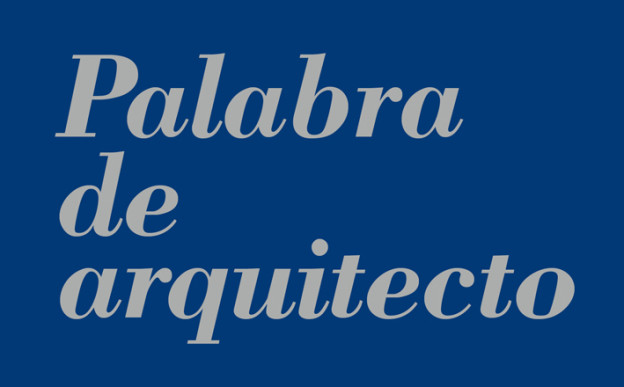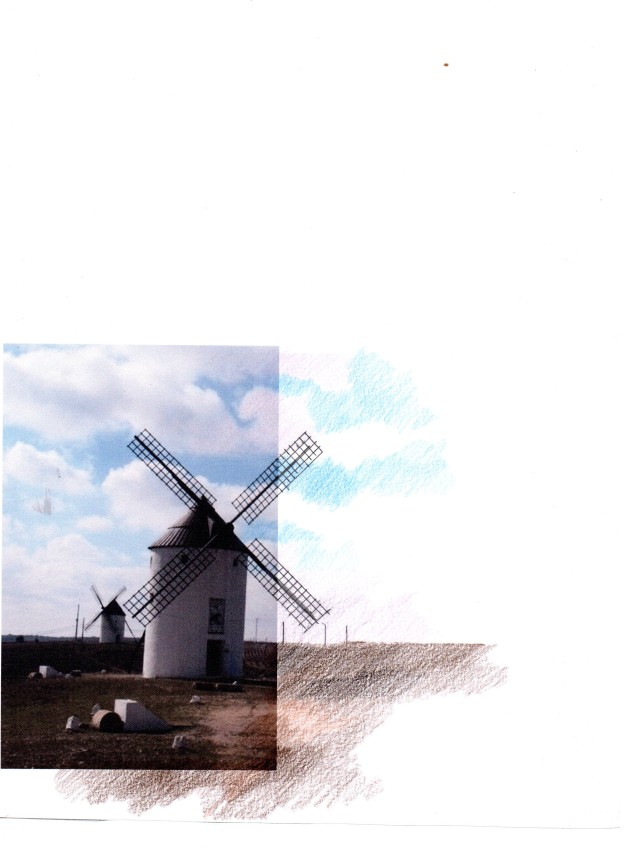Andaba el año de 1520 –en esa época los años no corrían, andaban– cuando el Papa León X excomulgó a Martín Lutero por discrepar de la doctrina y proponer una reforma del cristianismo. Este movimiento, llamado la Reforma, dio origen a un puñado de religiones disidentes de la católica, conocidas como “protestantes”. Tanto iglesias como feligreses se apropiaron del término y hoy en día son definidos por el diccionario de la RAE como los “que profesan alguna de las confesiones religiosas surgidas de la Reforma”.
Esta definición ha dejado por fuera a quienes ejercemos el molesto oficio de “mostrar alguien de manera vehemente su disconformidad con una persona o cosa”, como define el mismo diccionario al verbo “protestar”. A riesgo de que se me confunda con un fiel seguidor de Lutero y su doctrina, seguiré criticando lo que considere que, según mi criterio, está mal hecho. En este contexto me considero un protestante.
Hay quienes opinan que protestar es de mal gusto; otros consideran que es un derecho, y algunos –donde yo me incluyo– consideramos que es un deber. Pasar agachado ante un hecho ilegal, injusto o simplemente perjudicial para nosotros, nuestra sociedad o alguno de sus miembros es hacerse cómplice de algo indebido que tenemos la obligación de tratar de evitar.
Los arquitectos, sin embargo, no nos destacamos por ser un gremio reconocido como protestante. Pensando en borrador y sin castigar mucho a la memoria, encuentro muy pocos colegas que practiquen el desagradecido oficio de la protesta, como Germán Téllez, Benjamín Barney, Juan Luis Rodríguez, Guillermo Fischer, Mario Noriega… y otros pocos en Bogotá y la provincia.
Pero independientemente de cuántos somos y cuántos deberíamos ser, y haciendo de abogado del diablo –la mayoría de los abogados lo son– deberíamos hacernos la pregunta: ¿Sirve de algo protestar? Trataré de contestarla resumiendo mis protestas de los últimos cinco años, en artículos (citados entre paréntesis) publicados en la revista ARCADIA o en el blog TORRE DE BABEL.
La protesta más insistente fue la del edificio BD Bacatá (La guerra de las falacias, Ataca Bacatá, Hace rato que no reto, La alegría de aprender, ¡Indignaos!). A continuación, un aparte de este último artículo:
Recuerdo de mi primera indignación.
En abril de 2011 aparece profusamente en Bogotá la propaganda de un rascacielos de 66 pisos –la torre BD Bacatá– en la calle 19 con carrera 5, sitio con una movilidad y una infraestructura de servicios ya cercanas al colapso. Revisando las normas encontramos que, en contra de lo estipulado en ellas –y según mi buen saber y entender–, no se hizo plan parcial, no se cumplió con los aislamientos, no se cumplió con el título K de la norma NSR 98 referente a los medios de evacuación, y no se pagó impuesto de plusvalía. Aprovechando una solicitud de reforma de licencia, interpuse entonces un Recurso de Reposición ante la Curaduría 4 solicitando la revocatoria de la Licencia de Construcción. La curaduría resolvió “No reponer la modificación del acto administrativo MLC 11-4-0303 de 10 de mayo de 2012,” por lo cual interpuse un Recurso Subsidiario de Apelación ante la Secretaría Distrital de Planeación.
La respuesta de la SDP, contenida en la Resolución Nª 11-86 de septiembre 25 de 2012, fue contundente: “Los asuntos de tipo estructural, normativo y volumétrico aprobados mediante la Licencia de Construcción Nª LC 11-4-0303 del 2 de marzo del 2011, que no fueron objeto de modificación, no pueden ser motivo de estudio o pronunciamiento en esta oportunidad, por tratarse de un Acto Administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriado” (la negrilla es mía). Y al final de la Resolución una frasecita demoledora: ”con ella queda agotada la vía gubernativa”.
La segunda protesta fue a raíz de la caída del edificio Space en Medellín (Colapso, Colapso2, Colapso 3. El reinado de las Por Qués, Omertá, Se Dice, Test para Constructores Antioqueños). A continuación, un aparte de El Reinado de las Por Qués:
¡Hace más de un año se cayó en Medellín la torre 6 del conjunto de vivienda Space con un saldo de 12 muertos, y fue necesario demoler las otras cinco! El estudio de la Universidad de los Andes demostró que el culpable fue el calculista. ¿Por qué ni él ni los constructores han sido juzgados, ninguno está en la cárcel, ni el gremio de ingenieros se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, el más grave en toda la historia de la construcción en Colombia? ¿Están esperando que se caigan los otros edificios calculados por el mismo profesional para hacer un solo juicio? ¿El hecho de poner en peligro la vida de los compradores por ganarse unos pesos constituye mérito suficiente para que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros propusiera condecorar al fundador de Lérida CDO, la firma constructora?
La alcaldía de Petro no se escapó de mis protestas (La abuelita fea, El Evangelio según San Petro, La ciudad equivocada, Tres modelos de ciudad, La ciudad pintada, La fábula de la confabulación, Día de la madre, Petro y la hoja). Un párrafo de La Ciudad Equivocada puede ser un ejemplo:
El nuevo modelo de ciudad propone densificar el llamado Centro Ampliado desestimulando el desarrollo de la periferia, con el pretexto de disminuir recorridos vehiculares. Sin embargo, el gran tamaño del Centro Ampliado implica necesariamente recorridos internos, y la acumulación de los servicios en esta área genera más desplazamientos de la periferia al centro por una malla vial que ya está colapsada. Una de las justificaciones para la densificación del centro es que en este sector los metros cuadrados de vías por habitante son mayores que en la periferia. Lo que no se tuvo en cuenta es que el estudio se hizo con la población residente –los que duermen allí, cuando efectivamente las vías están desocupadas– y no la población flotante que en el día se calcula en un millón y medio, y satura vías y andenes del centro tradicional.
Los concursos fueron un tema que se ganó varias cuartillas (El patito feo, El show va a comenzar, Premiando imágenes. Facultad de artes, Respuesta a Sergio Elías Aguía). Con el artículo sobre el concurso para la facultad de Artes de la Universidad Nacional, cometí un error imperdonable en quien hace una columna: escribir con rabia. Si hubiera contado hasta cien –posiblemente hasta cien mil en este caso– no habría utilizado términos que pueden molestar a los involucrados. Sigo creyendo que todo lo que dije es cierto, y el llamado concurso –que en realidad fue una compra de anteproyectos– no fue el resultado de una decisión arbitraria de la entidad, sino el de aplicar –de buena fe, estoy seguro– las normas de contratación de la Universidad, por parte de un grupo de colegas que desconozco, y a quienes aprovecho para pedir disculpas. Ejemplo de esta crítica es parte del texto de Premiando Imágenes:
Estos concursos premian –en teoría– los mejores edificios. Para mí los mejores edificios son no solo los que sobresalen por su arquitectura. Son los que mejor se adaptan a las condiciones del sitio, los que se implantan correctamente en el entorno, los que más aportan al bienestar de la comunidad, los que mejor funcionan para lo que fueron diseñados y los mejor construidos.
Pero: ¿se están teniendo en cuenta estas condiciones al adjudicar los premios? Por imposibilidad o por desinterés los jurados no visitan las obras candidatas al galardón. Con el precario material que reciben –un puñado de fotos y planitos– no es factible captar las condiciones del sitio, su relación con el entorno, el funcionamiento, el efecto en la comunidad y la calidad de la construcción. Ni siquiera la arquitectura ni las características de sus espacios. El jurado solo se puede formar una imagen de los proyectos, y eso es lo que venimos premiando: imágenes de edificios.
No podía dejar de lado el tema de la formación de los nuevos arquitectos (Información, formación, deformación; Jurados juzgados, Los profesores, ¿Arquitectos nuevos educación vieja?). Un aparte de este último artículo:
Nuestros estudiantes deberían entonces recibir menos información presencial, y buscar por sí mismos –filtrando con buen criterio– los conocimientos que abundan en la red y en los medios; conocer culturas diferentes y poder comunicarse en varios idiomas; investigar para producir nuevo conocimiento; entender la geografía como la relación entre arquitectura y territorio, y analizar la historia para identificar las bases culturales de donde proviene el patrimonio construido; aprender a aprender como un hábito personal, permanente y vitalicio y, sobre todo, aprender a pensar. En esta forma podrán asumir los retos actuales de la profesión, en cualquier lugar, y auto adaptarse a los futuros.
Los arquitectos estrellas no se salvaron de mis protestas (El puente está quebrado, Las estafas en la arquitectura, Pritzker); ni siquiera el gran Maestro Le Corbusier (A veces toca, Cuando toca recibir regaños, Planeación Bogotá, Región Bogotá 2038, ¿Cuánto vale Le Corbusier?). Frank Gehry y Zaha Hadid son dos de las estrellas mencionadas:
Empecemos por Frank Gehry, demandado por MIT por negligencias en el proyecto del Stata Center. El edificio tiene goteras y en invierno se entra la nieve. Entretanto, la fachada en acero inoxidable del Auditorio Walt Disney, proyecto del mismo arquitecto, refleja el sol, calentando en forma exagerada a unos vecinos que exigen airada y justamente una solución.
En Sevilla el escándalo ha acaparado los espacios de los medios. Un juez ha ordenado la demolición y restitución del terreno original (incluyendo árboles y amueblamiento) que ocupa la Biblioteca Central de la Universidad, proyecto de Zaha Hadid en etapa de terminación, por haber sido construida completamente por fuera de la norma.
Tampoco se escapó la Arquitectura “de imagen” (Las ardillas muertas), ni los que destruyen la Arquitectura (Los Arrasenos). Veamos un párrafo de Las Ardillas Muertas:
Se trata de una casa típica de revista de arquitectura de supermercado, rodeada de un jardín donde la mano del hombre no ha sembrado nada vegetal diferente del “zacate” (prado). El único árbol ya existía en el lote. El cálido sol centroamericano atraviesa incontrolado la generosa fachada de vidrio, y es fácil imaginar la ardiente temperatura dentro del acuario, o el gigantesco equipo de aire acondicionado y su consumo de energía que se considera un pecado mortal en los demás. No existe un alero generoso, una pérgola amable con enredaderas o al menos un árbol frondoso que proteja el interior de los incómodos rayos solares. Ya no se usa el famoso “Brise Soleil” recomendado por Le Corbusier en los años cincuenta, cuando la protección del clima era un sentimiento natural y una práctica usual entre los arquitectos, sin que existiera el término “arquitectura bioclimática” ni se conociera su significado. Seguimos cacareando la ecología, la bioclimática y la sostenibilidad, y publicamos y promocionamos los proyectos que las ignoran.
También se ganaron mi protesta las bienales (A propósito de la Bienal de Venecia, Pecados Bienales). En la Bienal de Venecia se premió un edificio sin terminar en Venezuela, invadido por familias pobres. Así decía el artículo:
El premio del León de Oro a la Torre de David me parece una vergüenza. A los europeos les parece muy simpático que unos pobres sin techo solucionen su problema tomándose un edificio ajeno y sin terminar, ¡y que esa acción desesperada se merece un importante premio de arquitectura! No le importó al jurado el hecho de que dos millares de venezolanos vivan sin las mínimas condiciones de higiene y comodidad, sin servicios públicos, subiendo todos los días veinte pisos sin ascensor, enterrando a sus niños que se caen por las fachadas abiertas, en una estructura inadecuada y ajena, tomada por la fuerza bajo la mirada condescendiente de un gobierno dictatorial que cree que esta actitud complaciente es una manera socialista y bolivariana de hacer justicia social. Esta vida denigrante en un tugurio vertical en condiciones infrahumanas, se considera una solución no solo aceptable sino meritoria. ¿Qué tanto toca escarbar en la miseria y revolver la pobreza para encontrar los méritos arquitectónicos y otorgar un León de Oro a una obra mediocre a medio hacer? El premio se adjudicó a una calidad de vida inexistente de una comunidad de miserables, o a una ostentosa presentación basada en fotos donde no se ve el hambre. Este reconocimiento es un ultraje a la arquitectura y una burla de la miseria humana.
El balance de mis protestas no puede ser más desalentador: el edificio BD Bacatá va viento en popa, aparentemente con las falencias y los errores denunciados; sobre los responsables de la caída del edificio Space, no se ha publicado nada; la enfermedad de la alcaldía de Petro se curó sola –como la adolescencia– sin que hubieran influido mis artículos; los concursos siguen igual, con lo bueno, lo malo y lo feo; los artículos sobre el tema de la educación de los nuevos arquitectos no afectaron para nada este oficio; siguen apareciendo las denuncias de la mala práctica de algunos arquitectos estrellas, y la publicación de proyectos cuya forma trata de ocultar la falta de fondo; y, finalmente, las bienales siguen tan campantes.
La primera conclusión –la pesimista– es que las protestas no sirven para nada. La segunda –la optimista– es que es posible que estos regaños inofensivos hayan logrado que algunos colegas se enteren de estos problemas, mediten sobre ellos y compartan las ganas de atacarlos. Esto justificaría la molestia de escribir y publicar artículos criticones.
Mientras haya la sospecha de que estos escritos pueden servir para algo, seguiré con mi desagradecido oficio de protestante, contando con la compañía de Téllez, Barney, Rodríguez, Fischer, Noriega, Calvino, Lutero y ojalá muchos más.
* Imagen tomada del blog de Jorge Vilela.
Comparte este artículo: