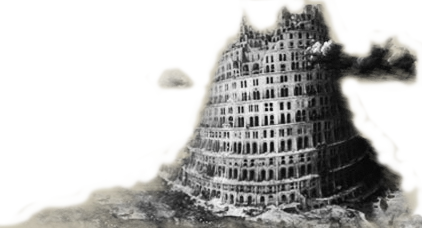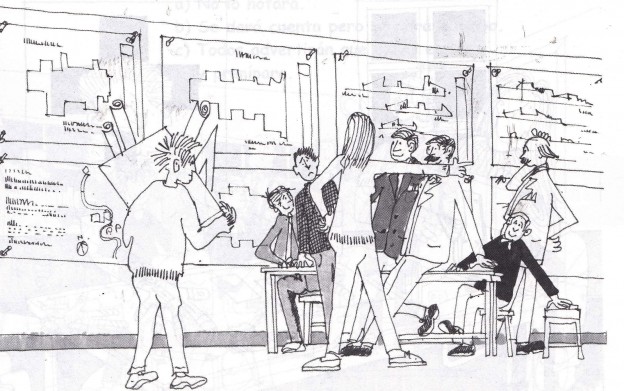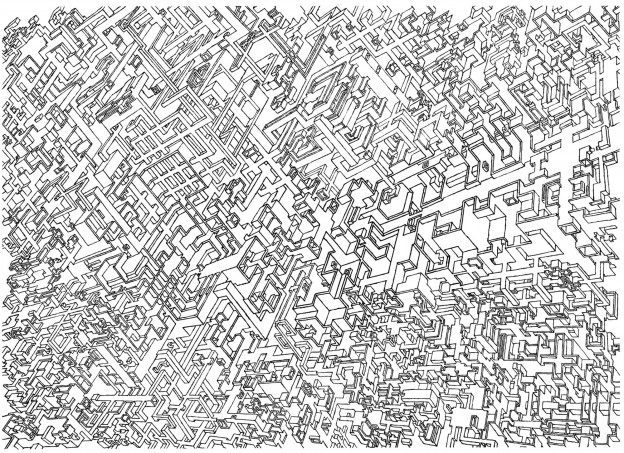La Bienal Colombiana de Arquitectura ha sido desde su aparición un tema obligado de conversación. Las decisiones de los jurados les parecen aciertos a ciertos y a ciertos desaciertos. El reglamento de la Bienal ha sido impreciso, errático y permisivo con los jurados. Durante 12 años no se adjudicó el Premio Nacional y se crearon categorías –tres al comienzo– que se convirtieron en ocho en la actualidad. La multiplicación de las categorías hizo metástasis en las Menciones de Honor que llegaron al récord de generosidad en la Bienal XXI con 25 ejemplares. Y a pesar de que ya cumplió medio siglo, la Bienal sigue dando sorpresas que estimulan la conversación, alimentan la discusión y producen indignación.
La primera sorpresa la dio el jurado de la segunda Bienal en 1964, compuesto por los arquitectos Serge Chermayeff, Gabriel Serrano, Francisco Pizano, Orlando Hurtado y Manuel Lago, al declarar desierto el Premio Nacional de Arquitectura. Vale la pena señalar que en esta oportunidad estaba participando el conjunto habitacional El Polo de Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona, considerado como uno de los mejores proyectos de vivienda construidos en el país. Sobre esta obra el jurado dijo:
El trabajo No. 22 presentado por Rogelio Salmona y Guillermo Bermúdez ha logrado crear un ambiente externo de innegable interés por medio de la disposición de los bloques, el tratamiento de las fachadas, de los pisos y jardines. (…) La obra está tratada con imaginación, inventiva y gran esmero en el detalle. Sin embargo se nota una marcada tendencia escultural en plantas y fachadas, una innecesaria complicación que le resta significado como un modelo general de solución.
La opinión sobre la “marcada tendencia escultural” y la supuesta “innecesaria complicación” es definitivamente injusta. Doce años mas tarde, en la séptima Bienal, el jurado repitió el baldado de agua fría al declarar nuevamente desierto el Premio.
El jurado ha tenido la autonomía –o se la ha tomado– para crear sobre la marcha menciones de honor no previstas. La sexta Bienal, por ejemplo, trajo dos nuevas: la primera fue a la obra del arquitecto Rafael Obregón, recientemente fallecido, como justo reconocimiento a su brillante trayectoria. Esta mención nunca se volvió a otorgar. Reconocer la vida y obra de profesionales destacados es una obligación del gremio, que debería instituirse como uno de los premios.
La otra mención fue para la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en reconocimiento a su labor de 40 años como primer centro docente para la enseñanza de la arquitectura en Colombia. Muy merecida en su momento, la mención sentaba un mal precedente de felicitaciones que afortunadamente no se repitió. Mea culpa. Yo hice parte de ese jurado.
Pero fue en la octava Bienal cuando la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Arquitectos la sacó del estadio. En vez de nombrar un jurado, los miembros de la junta, por votación, premiaron los tres proyectos que obtuvieron el mayor número de votos.
Pasaron 11 años de relativa tranquilidad y entonces sucedió algo inesperado, como se lee en un aparte del acta del jurado de la Bienal XIII:
Convencido [el jurado] de su importancia para el desarrollo de esta [la arquitectura], sobre todo en la situación actual del país y del quehacer arquitectónico en general, ha considerado oportuno otorgar el Premio Nacional de Arquitectura a la Historia de la Arquitectura en Colombia de Silvia Arango.
Por primera vez en la historia de las Bienales, no se adjudicaba el premio a un edificio y la fuerte discusión dentro del gremio no fue la importancia y calidad del libro, sino si éste podía considerarse arquitectura. Nunca quedó claro cuál era “la situación actual del país y del quehacer arquitectónico” que hiciera tan importante, en ese momento, esta publicación para el desarrollo “de esta”. Aprovechando la informalidad del reglamento, y tratando de mitigar el efecto del sorpresivo premio al libro, el jurado se inventó un “Premio a la Excelencia” y se lo adjudicó al Archivo General de la Nación, obra de Rogelio Salmona, que no estaba ni inscrita ni terminada.
Contrastando con este insólito premio de la Bienal XIII, un jurado indeciso otorgó en la Bienal XV –para aplacar los ánimos y para satisfacción de los participantes– dos Premios Nacionales y 16 menciones. A partir de ese momento, se suspendió el Premio Nacional de Arquitectura hasta el año 2010, excepción hecha de la Bienal XVII en el año 2000. Y tamaña excepción.
El nuevo milenio se despertó con la adjudicación del Premio Nacional de Arquitectura al Plan de Parques para Bogotá del alcalde Enrique Peñalosa. Por primera vez –y esperamos por última– se entregó el galardón a un programa de origen político y gubernamental. No a un proyecto ni a un arquitecto, ni siquiera a un libro. Se trataba tal vez de reconocer, en cabeza de Peñalosa, la importancia de los programas de gran impacto social que algunos gobernantes venían adelantando, y que algunos arquitectos declaraban –sacando pecho– como mérito de sus diseños. Su mérito era haberse ganado el concurso, el impacto social era mérito del promotor. Y para acabar de completar, el premio a la categoría Proyecto Arquitectónico se le dio a un cenizario y crematorio, pasando por encima del favorito de la hinchada: el edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, de Rogelio Salmona.
Y las sorpresas siguieron in crescendo. En la siguiente Bienal –en la cual no se adjudicó el Premio Nacional– el premio de la categoría Proyecto Arquitectónico fue para unas pequeñas graderías en un campo de fútbol. Me imagino que correctamente diseñadas –es muy difícil diseñar mal una gradería– pero simples graderías al fin y al cabo. En esta ocasión, los proyectos derrotados fueron la linda capilla de Daniel Bonilla en el colegio Los Nogales, y la Casa de la Queja de Benjamín Barney.
En los últimos años, varios jurados han valorado más el aspecto social que el arquitectónico. Es el caso de la Bienal XIX. El premio fue para una pequeña biblioteca del arquitecto Simón Hosie en Guanacas, un sitio perdido en la montaña, abandonado de la mano de Dios y la chequera de los hombres. Su arquitectura es correcta, pero solo eso: correcta. Su valor como portador de cultura a una comunidad desatendida es muy alto, y en este caso el mérito sí es del arquitecto. La gran perdedora en esta ocasión fue otra biblioteca, la de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Daniel Bermúdez.
Estos episodios dejan un mal sabor en la boca y una pregunta amarga que es necesario escupir: ¿para qué sirve la Bienal Colombiana de Arquitectura? Veamos dos posibilidades:
1- Sirve para escribir la historia de la arquitectura en Colombia.
Yo creo que no. La historia de la arquitectura no la hace solamente la considerada mejor arquitectura. La hacen todos los edificios, buenos o malos, que representan las tendencias que en un momento dado conforman el paisaje urbano. La supuesta mejor arquitectura no es la típica de un corte en el tiempo y produce una imagen errada del desarrollo urbano y arquitectónico de una época.
2- Sirve, entonces, para escribir la historia de la mejor arquitectura.
Tampoco. No se puede garantizar que los mejores proyectos se inscriban en la Bienal. Tampoco se puede garantizar que el jurado de selección –un puñado de arquitectos que representan a todo el gremio– escoja la mejor arquitectura dentro de los inscritos. Y el jurado de calificación –otro puñado que tiene que escoger entre el repertorio ya diezmado– tampoco es infalible, como ya se ha demostrado. Toca considerar además, como lo dije en otra oportunidad:
Por imposibilidad o por desinterés los jurados no visitan las obras candidatas al galardón. Con el precario material que reciben –un puñado de fotos y planitos– no es factible captar las condiciones del sitio, su relación con el entorno, el funcionamiento, el efecto en la comunidad y la calidad de la construcción. Ni siquiera la arquitectura ni las características de sus espacios. El jurado solo se puede formar una imagen de los proyectos, y eso es lo que venimos premiando: imágenes de edificios”. Por esto yo propuse la Bienal de los Edificios Maduros, donde “solamente se recibieran proyectos con diez años de construidos, tiempo suficiente para que demuestren que sus calidades, como las del buen vino, se conservan.
Me atrevo a pensar que si las Bienales se hubieran hecho 10 años después, posiblemente no se habrían declarado desiertos los premios en la segunda y séptima, ni se habrían premiado los escogidos por la junta directiva en la octava, ni el libro de Silvia Arango, ni dos ganadores en la quince, ni el plan de parques de Peñalosa, ni el cenizario de Medellín, ni las graderías, ni la biblioteca de Guanacas, ni la piñata de menciones.
Nos enfrentamos entonces a la pregunta del millón: ¿sirven para algo las Bienales? La respuesta la da Germán Samper en el libro “50 años de bienales”:
Las bienales están cumpliendo su labor de divulgación, de confrontación. Sus publicaciones son un material muy valioso para conocer la evolución de nuestra arquitectura. Las distintas tendencias se manifiestan, surgen polémicas que ponen a pensar al gremio, los premios son divulgados por la prensa y la arquitectura forma parte de las discusiones públicas.
Si a estos logros agregamos que los jurados pueden comentar las virtudes y denunciar los vicios y fracasos de la arquitectura del momento –como puede leerse a continuación en el aparte de un acta–, la existencia de la Bienal Colombiana de Arquitectura está justificada.
Al analizar el material expuesto el jurado ha observado que en la actualidad existen dos tendencias muy marcadas en la arquitectura colombiana, de las cuales participan en mayor o menor grado todos los proyectos. En estas circunstancias el jurado ha considerado que su aporte debe ser el de fijar un criterio con respecto a estas tendencias y analizar algunos de los proyectos más significativos a la luz de ese criterio.
Más adelante aclara cuál es una de las tendencias:
Existe una tendencia a hacer un tipo de arquitectura basada primordialmente en producir valores estéticos, cuyas principales preocupaciones son de tipo plástico o escultórico o simplemente decorativo. Esta tendencia busca crear un campo propicio a su expresión estética en rechazo de lo racional, lo generalizable, lo eficiente, lo técnico, lo industrializado.
Este texto, de gran actualidad, es del acta de la segunda Bienal en 1964, y después de 50 años sigue más vigente que nunca.
* Imagen tomada del libro «50 años de bienales» de la SCA.